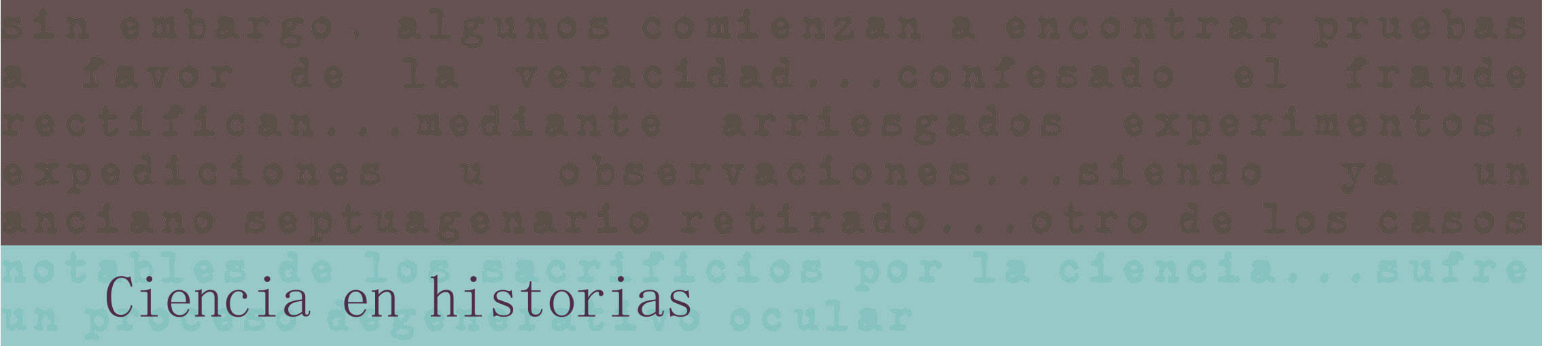- Ciencia en historias
- Historia
revista de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía
- Historia
El dolor no prescribe: La mandíbula de Mollie
En octubre de 1921, con apenas 24 años, Mollie acude al dentista porque le duelen terriblemente los dientes. De hecho, una de sus muelas se ha caído sola y las encías están llenas de úlceras que no cicatrizan. El dentista queda alucinado cuando, casi sin esfuerzo, se queda con un trozo de la mandíbula de Mollie en la mano. La boca de esa chica se está cayendo a pedazos.
Tras una cura para salir del paso, la envía de regreso a casa, pero guarda el trozo de mandíbula en un cajón de su despacho donde almacena unas viejas radiografías.
En pocas semanas, Mollie empeora. El dolor es insoportable. No solo ha ido perdiendo los dientes uno a uno, sino que, literalmente, ya casi no tiene boca. A los pocos meses, muere. El diagnóstico: sífilis.
Tiempo después, el dentista saca una de esas viejas radiografías guardadas en el cajón de su despacho y queda perplejo. Están blanquecinas, lechosas, como si algo las hubiera “emulsionado”. Pero en ese cajón no hay nada más… salvo el trozo de mandíbula de una chica muerta por sífilis.
¿Quién era Mollie y cómo había podido llegar a ese estado? La respuesta a ambas preguntas es la misma: Mollie era una pintora de esferas de reloj.

Crédito: Andrea Hickey / BuzzFeed
Los relojes luminiscentes
Vender relojes que brillaban en la oscuridad era un negocio muy lucrativo en esa época, especialmente demandado por el ejército americano, pero también muy de moda entre la población civil. Consistía en pintar las agujas y los números de los relojes con una pintura especial luminiscente.
Debido a la precisión con la que había que pintar las esferas, y a la exigencia de la empresa de no malgastar esta pintura fabulosa, las empleadas - todas mujeres jóvenes - debían usar un pincel extremadamente fino que había que chupar, mojar en la pintura y pintar, una y otra vez. Chupa. Moja. Pinta. Una media de doscientas esferas diarias cada una. Más de dos millones de esferas al año. Centenares de chicas entre 14 y 25 años, como Mollie.
Un trabajo como otro cualquiera, si no fuera porque aquella pintura “mágica” brillaba en la oscuridad gracias a que contenía radio, un elemento más radiactivo que el mismísimo uranio.
Los días del radio
Aquellos eran los días del “boom” del radio. Había una importante e incipiente industria basada en este elemento, que se anunciaba como una sustancia todopoderosa.
Se vendían multitud de productos de los que se pregonaba que contenían radio, desde cremas, tónicos, pastillas para aumentar la energía y maquillaje para mujeres hasta una mantequilla. Incluso en las listas musicales lo petaba el “radium dance”.
Por supuesto, la práctica totalidad de estos productos no contenía radio, un elemento extraordinariamente caro y complejo de conseguir.
Añadir la palabra “radio” al nombre de un producto no era más que una estratagema publicitaria, como puede ser hoy la etiqueta “bio” o “light”, pero este no era el caso de la radiactiva pintura que día tras día chupaba Mollie.
Las chicas del radio
Aquellas pintoras de esferas literalmente comían radio todos los días. Una pequeñísima cantidad en cada pincelada - inocua según la empresa - pero que se acumulaba de manera lenta y continuada en sus dientes, en sus huesos, en su organismo. Mollie no tenía sífilis, estaba envenenada por radio. Y como ella, centenares de chicas en diferentes puntos de Estados Unidos. Literalmente la boca se les caía a pedazos: pérdida de dientes, mandíbulas desfiguradas, huesos carcomidos, corsés de acero, amputaciones, anemias, tumores, leucemia... una fantasía gore.
Antes o después - en función de la cantidad de radio acumulada en el organismo y de dónde se hubiera depositado - aquellas chicas iban, una por una, desintegrándose. Hoy en día sus huesos aún emiten radiactividad, y lo seguirán haciendo durante miles de años, como el trozo de mandíbula de Mollie.
Las “chicas del radio” tardaron tiempo en relacionar su dolor con el trabajo. Hay que entender que en aquella época la sociedad desconocía los peligros de la radiactividad.
No era el caso de la ciencia, ni menos de la industria, que cada vez acumulaba más evidencias del peligro que implicaba el descubrimiento de los Curie, aunque se esforzaba en ocultarlas, al fin y al cabo, era un negocio demasiado grande para dejarlo caer por una pequeña cantidad de radio disuelto en cada pincelada.
Finalmente aquellas trabajadoras lograron unirse y demandar a las empresas causantes de su dolor. Como suele ocurrir con las historias de tribunales es un relato largo y muy complejo, pero el primer veredicto fue demoledor para las chicas: debido al periodo de latencia del radio, para cuando las chicas actuaron, el caso ya había prescrito.

Chica de radio: Crédito: Daily Herald Archive / Getty Images